APUNTES PERONISTAS (IV) | EL SINDICALISMO y EL PERONISMO. (Parte I) – El mundo trabajador antes del peronismo.
Por Daniel do Campo Spada
(CEDIAL – TV Mundus)
El movimiento obrero y el peronismo tuvieron orígenes separados, pero se encontraron por el camino y no se separaron nunca más, al punto que el mundo del trabajo es considerado la columna vertebral del Justicialismo. Aunque el principal partido de la historia argentina es multiclasista en el más amplio sentido de la palabra, este segmento es inescindible de cualquier análisis sobre esta corriente política. 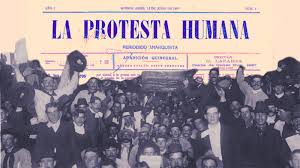 La historia de los trabajadores es una de las que más ha transitado la historiografía argentina pero en esta ocasión haremos un rápido sobrevuelo en sus orígenes para poder llegar rápidamente a su ligazón con el devenir del peronismo.
La historia de los trabajadores es una de las que más ha transitado la historiografía argentina pero en esta ocasión haremos un rápido sobrevuelo en sus orígenes para poder llegar rápidamente a su ligazón con el devenir del peronismo.
El movimiento obrero se fue convirtiendo en un nuevo sujeto social desde mediados del siglo XIX, cuando la Revolución Industrial se había consolidado en los países centrales de Europa. En apenas unas décadas los poblados se convirtieron en ciudades, formadas en forma espontánea, sin ninguna planificación, con todo lo que ello implica. Aunque no es el tema central de este capítulo esos cambios estuvieron acompañados por “avances” en los medios de comunicación, transporte y educación (que como primer impacto tuvo una alfabetización más universal).
 La imprenta y la nueva masa de lectores aceleraron los tiempos de la política. Las revoluciones de la mitad del siglo XIX en la Europa occidental instalaron formas que la política mantendría casi hasta el presente, herramientas que el peronismo supo potenciar y usar en pos de sus propios objetivos.
La imprenta y la nueva masa de lectores aceleraron los tiempos de la política. Las revoluciones de la mitad del siglo XIX en la Europa occidental instalaron formas que la política mantendría casi hasta el presente, herramientas que el peronismo supo potenciar y usar en pos de sus propios objetivos.
En la Argentina, aunque con unas décadas de retraso se repitieron los procesos, sobre todo de la mano de las importantes masas de inmigrantes que aumentaron en forma acelerada las poblaciones urbanas y fundamentalmente la de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe y los alrededores de cada una de ellas.
 En el terreno político, desde Europa se implantaron ideas de lucha de clase que disponían de lineamientos propios de otro continente como eran el socialismo en todas sus variantes, el comunismo y el anarquismo. A mitad del siglo XX, posteriormente a la primera guerra mundial también el catolicismo romano intentó tener un espacio en el mundo de los trabajadores con sus propias organizaciones.
En el terreno político, desde Europa se implantaron ideas de lucha de clase que disponían de lineamientos propios de otro continente como eran el socialismo en todas sus variantes, el comunismo y el anarquismo. A mitad del siglo XX, posteriormente a la primera guerra mundial también el catolicismo romano intentó tener un espacio en el mundo de los trabajadores con sus propias organizaciones.
 Cuando Argentina iba rumbo a su primer centenario, la corriente ácrata tuvo su auge aunque con divisiones internas entre expropiadores y anarco socialistas. No es el motivo de este artículo pero las publicaciones, entre las que se destacó La Protesta Humana, y sus clubes de cultura llegaban a los hogares más pobres. En muchos espacios incluso enseñaban a leer a los nativos y el idioma a los inmigrantes. En esa misma línea estaban los socialistas.
Cuando Argentina iba rumbo a su primer centenario, la corriente ácrata tuvo su auge aunque con divisiones internas entre expropiadores y anarco socialistas. No es el motivo de este artículo pero las publicaciones, entre las que se destacó La Protesta Humana, y sus clubes de cultura llegaban a los hogares más pobres. En muchos espacios incluso enseñaban a leer a los nativos y el idioma a los inmigrantes. En esa misma línea estaban los socialistas.
Los anarquistas y los comunistas profundizaron mucho en la creación de organizaciones gremiales en un momento en que los derechos laborales eran casi inexistentes y las condiciones de trabajo lindaban condiciones inhumanas. Aunque también disponían de presencia sindical, los socialistas hicieron más énfasis en la participación parlamentaria, espacio que desde la Ley Sáenz Peña y hasta la llegada del peronismo disputaron con el radicalismo por el favor de las generaciones de ciudadanos hijos de inmigrantes en los centros urbanos.
 En más de un escrito, exposición o programa del Centro de Investigación Académica Latinoamericano (CEDIAL), la Magister Marta Martinángelo profundizó en que la Argentina ha absorbido categorías ajenas a nuestro espacio territorial. Ya sea desde lo político y lo cultural la nación rioplatense adquirió formas de Europa y Estados Unidos. Esta es la consecuencia lógica de un país que se insertó en el sistema económico internacional como un actor dependiente o de los márgenes económicos de Occidente.
En más de un escrito, exposición o programa del Centro de Investigación Académica Latinoamericano (CEDIAL), la Magister Marta Martinángelo profundizó en que la Argentina ha absorbido categorías ajenas a nuestro espacio territorial. Ya sea desde lo político y lo cultural la nación rioplatense adquirió formas de Europa y Estados Unidos. Esta es la consecuencia lógica de un país que se insertó en el sistema económico internacional como un actor dependiente o de los márgenes económicos de Occidente.
Como la mayor parte de la masa obrera industrial estaba compuesta por inmigrantes mayoritariamente de aquel continente, no es de extrañarse que se replicaran incluso las mismas tensiones. Las agrupaciones se hacían en las bases de las empresas y luego por sector. En 1878 la Unión Tipográfica fue el primer sindicato en la Argentina en hacer una huelga formal[1]. No es casual porque los obreros gráficos estaban obligados a tener un piso intelectual que les permitiera el acceso a distintas bibliografías, las mismas que ellos imprimían. Inmediatamente los obreros ferroviarios y los marítimos empezaron a formar los sindicatos más fuertes.
Los sectores de poder, que desde el genocidio de la Campaña del “Desierto” a finales del siglo XIX se habían acostumbrado a manejar desde su prepotencia comenzaron a implementar leyes aparentemente nacionalistas pero que en realidad eran anti-trabajadores. La denominada Ley 4.144 de Residencia de Extranjeros de 1902 solo buscaba tener la posibilidad de expulsar en forma expeditiva a cualquier individuo no nacido en el país que fuera descubierto en un acto político. Muchos trabajadores salieron una mañana de su casa y nunca regresaron porque eran deportados en el primer barco de su bandera que tocara puerto.
Al tiempo que los anarquistas fueron brutalmente reprimidos y perseguidos antes de las pomposas celebraciones del Centenario de 1910, los socialistas y los comunistas buscaban concientizar. Los primeros como parte de una sociedad con un sistema burgués de gobierno parlamentario y los segundos desde una visión más pro-revolucionaria. Los radicales, en cambio, estaban más atentos a la acción político-partidaria y aunque algunos gremios grandes por momentos parecían seguirlos, en realidad solo se limitaron a reconocerlos como interlocutores.
 La Unión Cívica Radical (UCR) arrastró dos grandes tragedias frente a los trabajadores. La Semana Trágica[2] en 1919 y los fusilamientos de la Patagonia[3] en 1921. Su tradición de no ser firmes con los dueños del poder nunca les permitió estrechar relaciones profundas con el mundo del trabajo. Eventualmente tuvieron llegada a algún que otro sector gremial (bancarios, docentes y ferroviarios) compuestos generalmente por hijos de inmigrantes, de la burocracia estatal o bien con un piso de formación escolar superior al promedio. Se estaba perfilando la clase media y el yrigoyenismo pareció representarlos.
La Unión Cívica Radical (UCR) arrastró dos grandes tragedias frente a los trabajadores. La Semana Trágica[2] en 1919 y los fusilamientos de la Patagonia[3] en 1921. Su tradición de no ser firmes con los dueños del poder nunca les permitió estrechar relaciones profundas con el mundo del trabajo. Eventualmente tuvieron llegada a algún que otro sector gremial (bancarios, docentes y ferroviarios) compuestos generalmente por hijos de inmigrantes, de la burocracia estatal o bien con un piso de formación escolar superior al promedio. Se estaba perfilando la clase media y el yrigoyenismo pareció representarlos.
Socialistas, comunistas, libertarios y radicales no eran los únicos segmentos. A esos grandes rasgos (ya que cada uno tenía muchas variantes en si misma) hay que agregar las injerencias de la Iglesia Católica Romana (sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial) y un sector que fue ganando espacio llamado “sindicalista”. Estos se remitían solo a las reivindicaciones de sus condiciones de trabajo, autoexcluyéndose de debates respecto al modelo o conducción de la política. Ese supuesto “neutralismo” les permitió crecer en sus negociaciones con los gobiernos de turno más allá de sus tendencias.
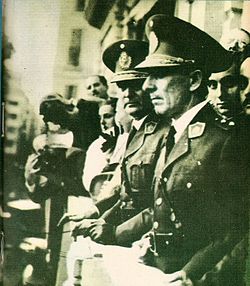 El GOU (Grupo de Oficiales Unidos)[4] vio en ellos a interlocutores racionales para mantener controlados a los trabajadores desde el golpe de 1943. La presencia de Juan Domingo Perón en el Departamento de Trabajo, del que pidió estar a cargo, hizo una diferencia sustancial. Con su personalidad atrayente los recibía en los despachos oficiales y los trataba con una confianza que ni siquiera los gobiernos radicales de 1916 a 1930 le habían dado. Al momento de negociar con los empresarios, el Coronel forzaba soluciones intermedias que le permitieron hacer crecer su ascendencia entre los asalariados en un vínculo que se consolidó rápidamente.
El GOU (Grupo de Oficiales Unidos)[4] vio en ellos a interlocutores racionales para mantener controlados a los trabajadores desde el golpe de 1943. La presencia de Juan Domingo Perón en el Departamento de Trabajo, del que pidió estar a cargo, hizo una diferencia sustancial. Con su personalidad atrayente los recibía en los despachos oficiales y los trataba con una confianza que ni siquiera los gobiernos radicales de 1916 a 1930 le habían dado. Al momento de negociar con los empresarios, el Coronel forzaba soluciones intermedias que le permitieron hacer crecer su ascendencia entre los asalariados en un vínculo que se consolidó rápidamente.
Perón asume en la Secretaría de Trabajo el 1 de diciembre de 1943 e inmediatamente se cambió el nombre de ese organismo al de Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero no fue solo el cambio de denominación sino que además se le asignaron muchas facultades pedidas por el futuro líder de los trabajadores. Su implicancia con las reivindicaciones obreras llega en un momento en que la Confederación General del Trabajo (CGT) se encontraba fracturada desde marzo de 1943. En una estaban los sindicalistas y en la otra quedaron los más politizados con mayor consciencia de clase. El régimen militar había dispuesto además que las Asociaciones Gremiales y Profesionales debían abstenerse de la participación política y eso favorecía el accionar de los primeros (los “sindicalistas”) que se limitaban a las reivindicaciones sectoriales.
Cuando todavía la Secretaría de Trabajo la conducían el Dr. Emilio Peller Lastra y luego el Coronel Carlos Gianni, antes de que ese lugar lo ocupara el propio Perón, se disuelve la segunda CGT y se dio una clara persecución sobre las organizaciones y publicaciones comunistas. Se clausuró el periódico La Hora y los locales del Partido Comunista. Tras la detención de treinta dirigentes gremiales emitieron un Documento en el que trataban al régimen como fascista.
 En agosto de 1943 se prohibieron las huelgas por aumentos salariales y se detenía a los trabajadores que hicieran algún piquete en las puertas de las plantas. Eso enfrentó incluso al Gobierno con sindicatos poderosos y cercanos a la UCR. Las autoridades de facto intervinieron la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, que eran los dos mayores gremios ya que entre ambos reunían cien mil afiliados. Se militarizaron los ferrocarriles y los trabajadores apenas resistían haciendo trabajos a reglamento.
En agosto de 1943 se prohibieron las huelgas por aumentos salariales y se detenía a los trabajadores que hicieran algún piquete en las puertas de las plantas. Eso enfrentó incluso al Gobierno con sindicatos poderosos y cercanos a la UCR. Las autoridades de facto intervinieron la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, que eran los dos mayores gremios ya que entre ambos reunían cien mil afiliados. Se militarizaron los ferrocarriles y los trabajadores apenas resistían haciendo trabajos a reglamento.
La presencia de los uniformados en la vida cotidiana fue la gestora de la resistencia. La corrupción de las autoridades desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y el empeoramiento de las condiciones de trabajo por el autoritarismo y el encarecimiento de la vida como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fueron el caldo de cultivo para que el descontento en la opinión pública fuera manifiesto.
El paro de la Federación Obrera de la Industria de la Carne se hizo sentir fundamentalmente en los frigoríficos ubicados en el Partido de Avellaneda en el Conurbano bonaerense que eran los que exportaban sus cortes a Gran Bretaña. Desde agosto de ese año hasta octubre se mantuvo la medida de fuerza, con la detención del líder del sector, el comunista José Peter (1895-1970). Perón se encarga de interceder con los trabajadores porque el tema se le estaba complicando.
Como el sector de los sindicalistas competía con sindicatos comunistas, pecaban de neocapitalistas en sus discursos y eso les gustaba a muchos integrantes del golpe del 43. Si empoderaban a ese sector (los “sindicalistas”), estos se encargaban del trabajo sucio de la ideología en la clase trabajadora. Esto no impidió que una de las primeras acciones de Perón al frente de la oficina del Trabajo fuera la de liberar al dirigente comunista Peter del gremio de la carne. El coronel ordenó que lo trajeran inmediatamente de la cárcel en Neuquén al que la habían confinado. De esa manera logró que se levantara el paro de los frigoríficos, que exportaban carne a una Gran Bretaña famélica de alimentos después del final de la Segunda Guerra mundial. En otros párrafos veremos cómo el flamante Secretario de Trabajo volvería sobre sus pasos.
 Cuando Perón buscó levantar el paro de la carne, que afectaba las exportaciones a los ingleses, buscaba recuperar como aliados a los británicos, que intercedían ante Estados Unidos que veía al Gobierno militar como fascista. Londres, que necesitaba de la Argentina y sus alimentos, trataba de evitar que la Casa Blanca castigara a la nación rioplatense por no haber enviado soldados al conflicto bélico, como sí lo hizo por ejemplo Brasil. Desde ese momento Washington miró de reojo a todo el proceso que luego derivó en el peronismo, al que colaboró en derrocar en 1955.
Cuando Perón buscó levantar el paro de la carne, que afectaba las exportaciones a los ingleses, buscaba recuperar como aliados a los británicos, que intercedían ante Estados Unidos que veía al Gobierno militar como fascista. Londres, que necesitaba de la Argentina y sus alimentos, trataba de evitar que la Casa Blanca castigara a la nación rioplatense por no haber enviado soldados al conflicto bélico, como sí lo hizo por ejemplo Brasil. Desde ese momento Washington miró de reojo a todo el proceso que luego derivó en el peronismo, al que colaboró en derrocar en 1955.
El coronel logró se levantara el paro y que Peter fuera aclamado por los trabajadores. Con esa medida comenzaban las maniobras para descomprimir lo que ya empezaba a ser una resistencia activa. Por ejemplo, nombraron al Coronel Domingo Mercante (mano derecha de Perón) al frente de la intervención de los gremios ferroviarios. No era una designación casual, ya que el padre de este militar había sido ferroviario y por ello los trabajadores lo consideraron cercano.
BIBLIOGRAFÍA
[1] Diarios como La Prensa y El Nacional quisieron romper la huelga trayendo tipógrafos desde Uruguay, pero como los charrúas se niegan, los empresarios accedieron a reducir las jornadas laborales a diez horas en invierno y doce en verano.
[2] Bilsky, Edgardo. La semana trágica. Buenos Aires. Razón y Revolución. 2011.
[3] Bayer, Osvaldo. La Patagonia Rebelde. Buenos Aires. Editorial La Página 12. 2007.
[4] Como el GOU era una organización secreta de militares, los historiadores no se ponen de acuerdo si era Grupo de Oficiales Unidos o Grupo de Obra Unificada. En los radios y mensajes privados que trascendieron hasta el día de hoy solo coinciden en las tres letras.
Comentarios recientes